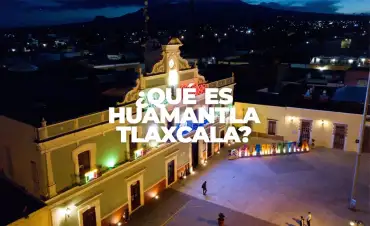Códice de Huamantla
El legado pictográfico de los otomíes y la historia de Huamantla.
El Códice de Huamantla es una obra maestra del arte pictográfico indígena mesoamericano. Elaborado en el siglo XVI por los otomíes sobre papel amate, este documento excepcional narra la migración, los rituales, las batallas y los encuentros culturales de este pueblo originario desde su salida de Chiapan (Hidalgo) hasta su asentamiento en Tlaxcala, incluyendo la fundación de Huamantla.
A través de imágenes, glifos y símbolos, el códice representa una crónica cartográfica de gran riqueza histórica, cultural y artística.
¿Qué es el Códice de Huamantla?
Se trata de un códice cartográfico-histórico con representaciones pictóricas de montañas, caminos, ríos, flora, fauna, templos, casas, figuras humanas y escenas rituales y bélicas. Fue elaborado en papel amate, material utilizado por las culturas indígenas mesoamericanas, y originalmente medía aproximadamente 7 metros de largo por casi 2 metros de ancho.
Entre sus principales características:
Uso de pigmentos naturales como azul maya, rojo cochinilla, negro de humo y amarillo ocre.
Trazos precisos y policromía detallada.
Presencia de glosas en náhuatl que refuerzan la interpretación indígena del contenido.
Contenido del Códice
La migración otomí
El códice inicia en Chiapan, «Lugar de la salvia», donde se representa una gran cueva como punto de origen. A partir de ahí, se ilustran las rutas seguidas por los otomíes hacia el sureste, pasando por sitios como Xochitlan, Copaltepec, Otompan (Otumba), Teotihuacan, Huexotzinco, Texmelucan, y finalmente, Tlaxcala y Huamantla.
Fundación de Huamantla
Huamantla aparece representada con un cerro central, árboles, magueyes, una iglesia, casas y figuras humanas con flores en la mano. Es el mayor asentamiento representado en el códice, lo que evidencia su importancia histórica y simbólica. A su alrededor, se identifican localidades como Cuapiaxtla, Nopalucan, Soltepec y Citlaltepec.
Escenas rituales y religiosas
El códice muestra ceremonias indígenas como la creación del fuego, sacrificios, danzas y ofrendas, así como la figura de Otontecuhtli y Xochiquetzal, dioses otomíes. También se retrata la evangelización con la presencia de iglesias, frailes y elementos católicos.
Escenas de guerra
El símbolo atl-tlachinolli (agua y fuego) representa la guerra entre otomíes y otros pueblos. Se aprecian combates, soldados portando lanzas y escudos, y ríos de sangre conectando pueblos como Tzompantepec, Soltepec, Citlaltepec y Mazapiltepec.
La llegada de los españoles
Una de las escenas más impactantes representa al conquistador Hernán Cortés recibiendo tributo en Tecoatzinco. Se observan guajolotes, huevos y copas, indígenas hincados, y figuras españolas a caballo. También aparecen muertos y sacrificados, reflejo del choque cultural y la violencia de la conquista.
Fragmentos conservados
El códice, originalmente continuo, hoy está dividido en 9 fragmentos:
Siete en México, bajo resguardo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.
Dos en Alemania, en la Deutsche Staatsbibliothek de Berlín, conocidos como fragmentos Humboldt 3 y 4.
Además, se han realizado copias facsimilares y reproducciones artísticas desde el siglo XIX, algunas bajo la dirección de José María Velasco para exposiciones internacionales.
Técnica, pigmentos y materiales
El análisis del códice revela una técnica pictórica compleja:
Uso de colores naturales como azul turquesa (azul maya), verde olivo, rojo cochinilla, negro de humo y ocre.
El soporte es papel amate de Ficus spp., sin preparación blanca, lo que permite ver el tono natural del material.
Se aplicaron pigmentos con aglutinantes acuosos, probablemente tzacutli (resina de orquídea).
La pintura negra es la mejor conservada; en contraste, el rojo cochinilla es el más deteriorado por la luz.
Estado de conservación
El códice ha sufrido:
Daños por manipulación, dobleces, humedad, luz y temperatura.
Pérdidas de secciones completas y deterioro de bordes.
Restauraciones previas con adhesivos que aceleraron el desgaste.
Los fragmentos más dañados son el 1 y el 6, aunque han sido estabilizados. Los fragmentos 2 y 5 están en mejor estado general.
Huamantla como epicentro simbólico
En el centro del códice aparece Huamantla (Cuauhmantlan), «Donde se extiende el bosque», con representaciones de vida cotidiana, flora y fauna, estructuras arquitectónicas y personajes que sostienen flores sagradas. Esta imagen reafirma a Huamantla como centro cultural otomí y como un lugar sagrado dentro de su cosmovisión.
Importancia del códice
El Códice de Huamantla no solo es una obra de arte indígena, sino también:
Una crónica visual del México prehispánico y colonial temprano.
Un testimonio de la migración otomí y su asentamiento en Tlaxcala.
Un símbolo identitario para Huamantla y su gente.
Un documento clave para investigadores, historiadores, artistas y visitantes interesados en el pasado indígena de México.
¿Dónde verlo?
Algunos fragmentos se pueden consultar en:
Museo Nacional de Antropología e Historia (INAH) – Ciudad de México.
Biblioteca Estatal de Berlín – Alemania (fragmentos Humboldt).
Copias facsimilares y exhibiciones temporales en museos de Tlaxcala y Huamantla.
¿Por qué se hizo en papel amate y no en tela?
Probablemente por falta de acceso al algodón, que debía importarse, mientras que el amate era más asequible localmente.
¿Está completo el códice?
No. De la obra original se han perdido secciones enteras. Lo que se conserva hoy son fragmentos que permiten reconstruir su mensaje general.
¿Qué pueblos aparecen representados?
Desde Chiapan, Teotihuacan, Otumba, Tenochtitlan, Texcoco, Huejotzingo, hasta Huamantla, Soltepec, Tzompantepec, entre muchos otros.
El Códice de Huamantla es un tesoro patrimonial que conecta el pasado otomí con el presente de Huamantla. Esta obra permite a las nuevas generaciones comprender su herencia cultural y valorar la memoria colectiva de un pueblo que sigue latiendo entre los colores del amate.